¿Por qué debemos proteger la biodiversidad? O ya puestos, ¿por qué debemos proteger la naturaleza? Esta pregunta es antigua, tan antigua como la década de los 50. En tiempos más remotos, esta pregunta no tenía sentido, o las sociedades simplemente no se la hacían por motivos ideológicos. Las sociedades primitivas simplemente no tenían medios técnicos para causar un daño irreparable en la naturaleza o, al menos, para detectarlo. A partir de la revolución industrial y de la exploración de todas las pequeñas islas que quedaban por descubrir y colonizar, se dieron los primeros casos de extinciones, provocadas sobre todo por explotación abusiva o por introducción de especies predadoras, como fue el caso del dodo, Raphus cucullatus. Sin embargo, la pregunta seguía sin ser pertinente para los europeos por motivos religiosos. Se creía –y esto era común para católicos, protestantes y afines– que Dios en su sabiduría había creado los animales y, por lo tanto, el hombre era impotente para hacer desaparecer una obra de Dios. Las especies no podían extinguirse, así de sencillo. Tal idea era inimaginable. Pero no pasó relativamente demasiado tiempo hasta que la verdad saltó a la cara. Y sin embargo, la pregunta siguió siendo ignorada. ¿Por qué? No es difícil de imaginar, realmente.
En los siglos XVIII y XIX la humanidad tenía muchos problemas. Realmente, eran los problemas de siempre, a saber: el hambre, el frío, la guerra, la enfermedad… Hoy en día, iluminar las calles por la noche nos parece imprescindible para poder llegar sola y borracha a casa, pero, en los inicios, el alumbrado público era posible gracias a la caza de ballenas. El aceite de ballena era el combustible ideal; era barato, manejable y no despedía humos ni olores fuertes al quemarse. Si hoy tuviéramos que elegir entre llegar a casa por la noche solos y borrachos matando ballenas o no llegar, mucha gente evitaría hacerse preguntas y no cambiaría su estilo de vida. Y así con todo.
Carlos Clavijo Pacheco
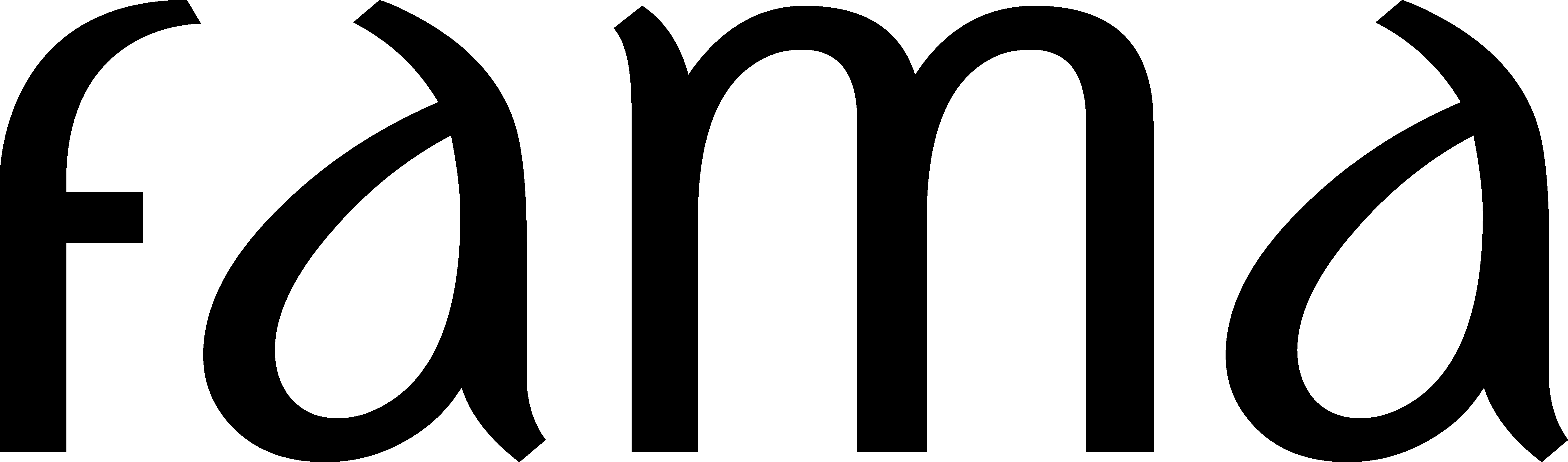

Comentarios recientes